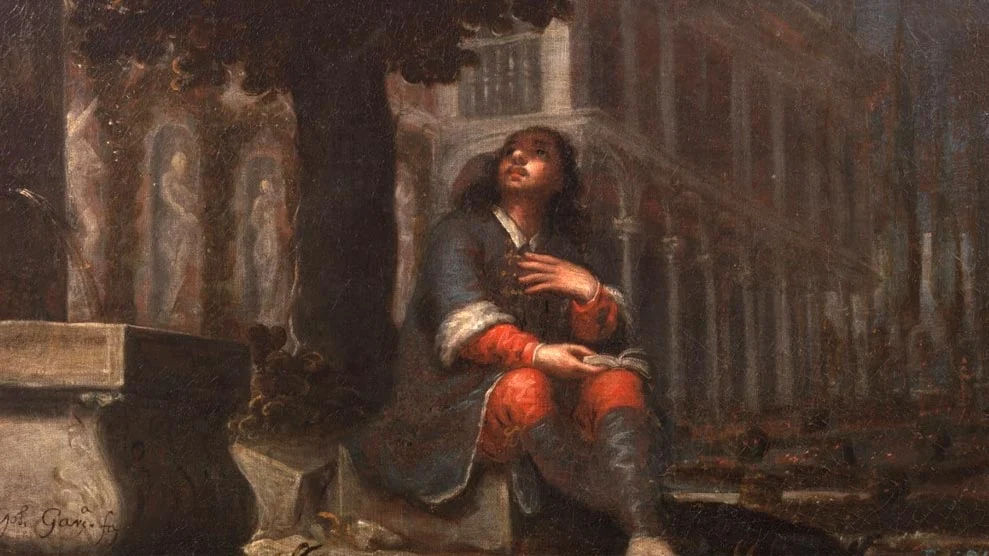Expliquemos ¿qué es convertirse? Convertirse quiere decir buscar a Dios, caminar con Dios, seguir dócilmente las enseñanzas de su Hijo, Jesucristo. Convertirse no es un esfuerzo para autorrealizarse, porque el ser humano no es el arquitecto de su propio destino eterno.
Nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos. Por ello, la autorrealización es una contradicción y, además, para nosotros es demasiado poco. Tenemos un destino más alto. Podríamos decir que la conversión consiste precisamente en no considerarse “creadores” de sí mismos, descubriendo de este modo la verdad, porque no somos autores de nosotros mismos.
La conversión consiste en aceptar libremente y con amor que dependemos totalmente de Dios, nuestro verdadero Creador; que dependemos del amor. En realidad, no se trata de dependencia, sino de libertad.
Por tanto, convertirse significa no buscar el éxito personal —que es algo efímero—, sino, abandonando toda seguridad humana, seguir con sencillez y confianza al Señor, a fin de que Jesús sea para cada uno, como solía repetir Santa Teresa de Calcuta, “mi todo en todo”.
Quien se deja conquistar por Él no tiene miedo de perder su vida, porque en la cruz Él nos amó y se entregó por nosotros. Y, precisamente, perdiendo por amor nuestra vida, la volvemos a encontrar.
Convertirse: camino para toda la vida
La conversión no se realiza nunca de una vez para siempre, sino que es un proceso, un camino interior de toda nuestra vida. Ciertamente, este itinerario de conversión evangélica no puede limitarse a un período particular del año: es un camino de cada día, que debe abrazar toda la existencia, todos los días de nuestra vida.
Toda la vida del cristiano fervoroso es un santo deseo.
San Agustín
Te puede interesar: Convertíos a Mí de todo Corazón en Cuaresma.
Si esto es así, en Cuaresma se nos invita con mayor fuerza a arrancar “de nuestros deseos las raíces de la vanidad”, para educar el corazón a desear, es decir, a amar a Dios.
“Dios es todo lo que deseamos” (cf. Tract. in Iohn, 4), dice también San Agustín.
Ojalá que comencemos realmente a desear a Dios, para desear así la verdadera vida, el amor mismo y la verdad.
Es muy oportuna la exhortación de Jesús, que refiere el evangelista San Marcos: “Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,15). El deseo sincero de Dios nos lleva a evitar el mal y a hacer el bien. Esta conversión del corazón es, ante todo, un don gratuito de Dios, que nos ha creado para sí y en Jesucristo nos ha redimido: nuestra verdadera felicidad consiste en permanecer en Él (cf. Jn 15,4).
Por este motivo, Él mismo previene con su gracia nuestro deseo y acompaña nuestros esfuerzos de conversión.
Hagamos un ejercicio de caridad
El amor debe traducirse en gestos concretos en favor del prójimo, y en especial en favor de los pobres y los necesitados, subordinando siempre el valor de las «obras buenas» a la sinceridad de la relación con el «Padre celestial», que «ve en lo secreto» y «recompensará» a los que hacen el bien de modo humilde y desinteresado (cf. Mt 6,1.4.6.18).

La concreción del amor constituye uno de los elementos esenciales de la vida de los cristianos, a los que Jesús estimula a ser luz del mundo, para que los hombres, al ver sus «buenas obras», glorifiquen a Dios (cf. Mt 5,16).
Esta recomendación llega a nosotros muy oportunamente al inicio de la Cuaresma, para que comprendamos cada vez mejor que «la caridad no es una especie de actividad de asistencia social (…), sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia» (Deus caritas est, 25).
El verdadero amor se traduce en gestos que no excluyen a nadie, a ejemplo del buen samaritano, el cual, con gran apertura de espíritu, ayudó a un desconocido necesitado, al que encontró «por casualidad» a la vera del camino (cf. Lc 10,31) (Benedicto XVI).
Pon en práctica la caridad
Mira cómo puedes ayudar a los que están necesitados y muy cerca de ti:
- Dedícales tu tiempo.
- Llámales por teléfono.
- Ofréceles tu ayuda.
- Acompáñales al médico.
- Hazles una visita.
- Ten pequeños detalles…
“Lo que hiciste con uno de estos, a mí me lo hiciste” (Mt 25,40).